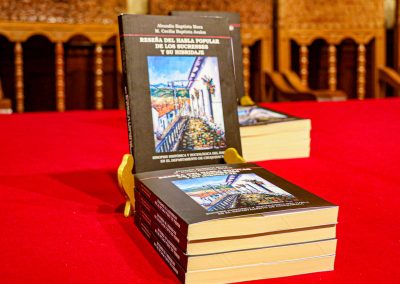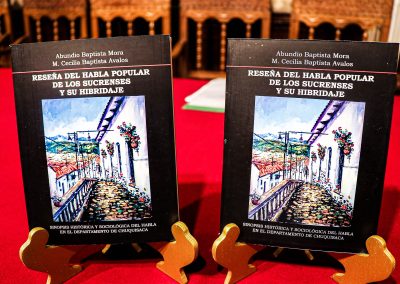El lenguaje oral no solo facilita la transmisión de información (mensajes, códigos) y la comprensión de ella entre los sujetos que participan en cualquier proceso de comunicación, supera esa noción instrumental y más bien se la entiende como un elemento sustancial en la cultura de los pueblos, no solo por sus particularidades sintácticas y ortográficas, sino porque proporciona identidad cultural a los hablantes de determinada lengua; en suma, el lenguaje y las pecualiaridades del habla se constituyen en elementos diferenciadores entre una y otra cultura.
Precisamente sobre ese tema aborda el último libro del polifacético médico, investigador y exdocente de la Universidad de San Francisco Xavier Abundio Baptista Mora: “Reseña del habla popular de los sucrenses y su hibridaje”; se trata de una investigación de corte antropológica, lingüística y sociológica desarrollada y escrita junto a su hija María Cecilia Baptista Avalos.
Los autores de este estudio se embarcan por derroteros que permiten conocer la materialidad del hibridaje cultural sucrense, expresada en la comunicación verbal cotidiana; en otras palabras, el hablar de los sucrense es resultado, dicen los autores, de la conjunción de diversas influencias que se remontan a periodos prehispánicos, coloniales, republicanos y liberales, pero también en el orden de los valores, la influencia de la religión y la educación supuso establecer un habla característico del ser sucrense.
“Las características del habla de los sucrenses motivan el necesario análisis sociológico integral, considerando la gran influencia en su estructura social, religiosa y cultural, muy notable durante la colonia y el primer siglo de la independencia, al que siguieron otros espacios de carácter político”, señala Abundio Baptista en la introducción del libro, al preguntarse a la vez ¿Cómo se dio la comunicación lingüística entre los habitantes de Sucre, conociendo la gran influencia de las instituciones culturales, políticas y religiosas que incidieron en cada fase histórica? ¿Persisten hoy las características de una lengua culta? ¿Cuál es la distribución, magnitud, trascendencia e impacto de las nuevas corrientes de comunicación lingüística en la actualidad? A lo largo del libro responde paulatinamente a estas cuestionantes.
Baptista, en el acto de presentación realizado en el miércoles en el Salón de Honor de Rectorado, afirmó que la investigación hace el esfuerzo por identificar los rasgos del habla sucrense, como categoría sociolingüística dinámica en permanente transformación que se nutre de distintas fuentes, como resultado de procesos de hibridación cultural. “Las formas de constitución propia constituyen en patrimonio y acervo cultural de cada comunidad, municipio, departamento o nación, constituyen parte inevitable de su historia. Las lenguas vigentes son las que en su estructura encuentran la renovación como fruto de la dinámica que sus mismos hablantes las proveen. Una lengua que no se renueva constantemente, está condenada a morir”, enfatizó el coautor de la obra.
El rector Walter Arízaga y el vicerrector Erick Mita, a su turno, expresaron su beneplácito por este aporte a la revalorización cultural de la identidad sucrense, expresada en el habla y su hibridación. Además resaltaron la trayectoria de Abundio Baptista y de la coautora María Cecilia Baptista Avalos.
“Es un libro que servirá para el estudio y el análisis sobre el hibridaje de la lengua, como resultado de la influencia de tipo social, cultural, religioso y, hoy en día, por la influencia que llega por medio del Internet y los medios de comunicación”, comentó el rector Arízaga.
La elaboración y lectura del prólogo estuvo a cargo del exdirector del Archivo y Biblioteca Nacionales e Bolivia, Joaquín Loayza, quien aseguró que esta investigación se constituye en un valioso legado para las futuras investigaciones, todas vez que patentiza las particularidades del habla sucrense, sus influencias y las dinámicas de su hibridación. De igual forma, no desaprovechó la oportunidad para resaltar la trayectoria profesional de Abundio Baptista que se dedicó durante muchos años al estudio y tratamiento de la lepra en distintos departamento de Bolivia, a más de ponderar su aporte a la salud pública, en varios centros de salud de Chuquisaca, así como en la formación de médicos.
JCV